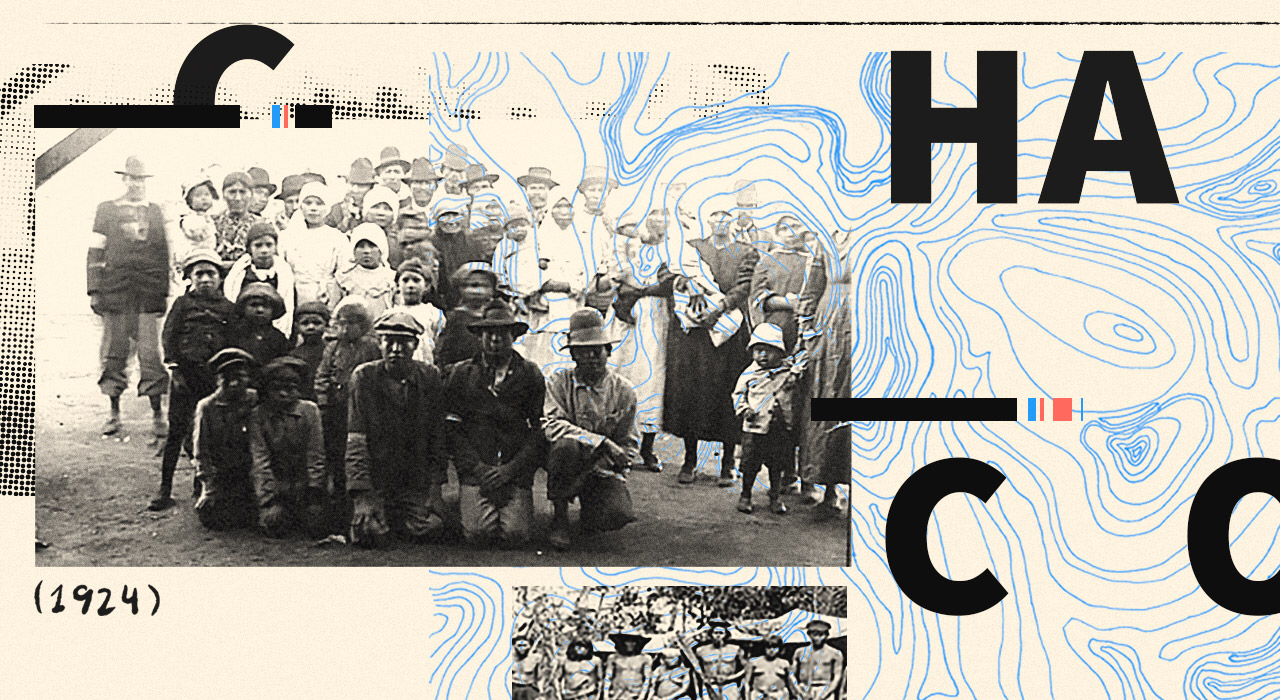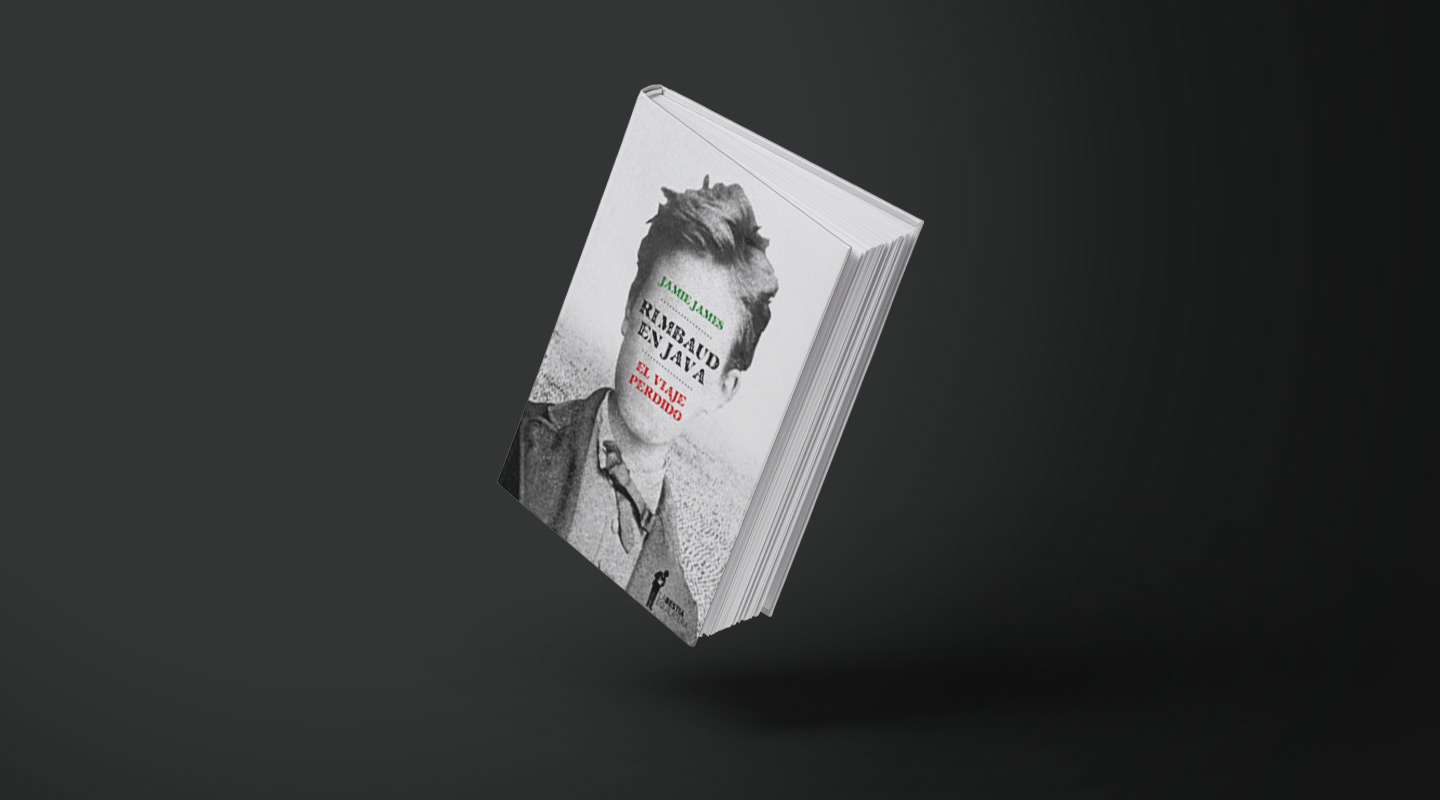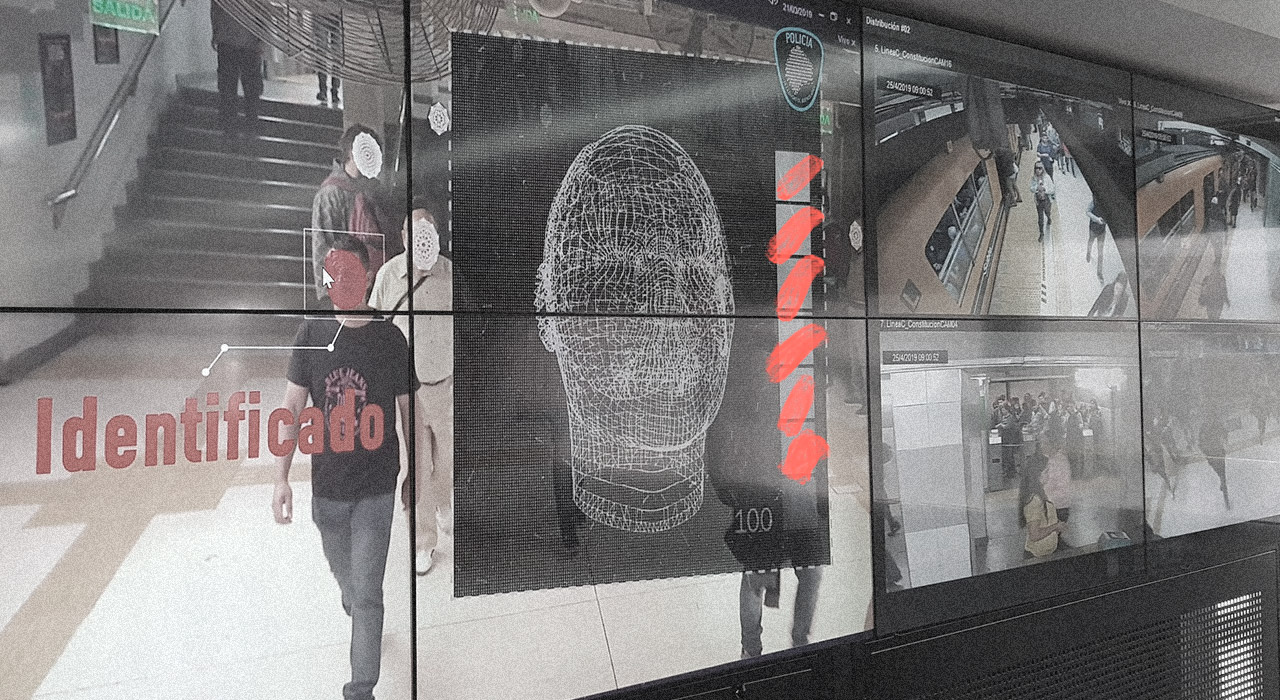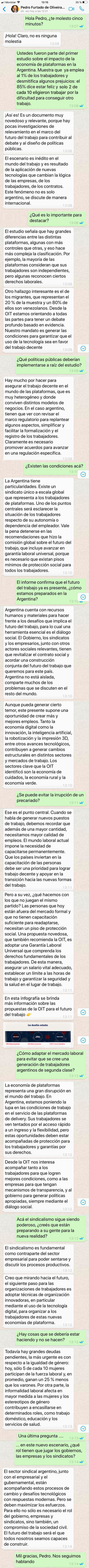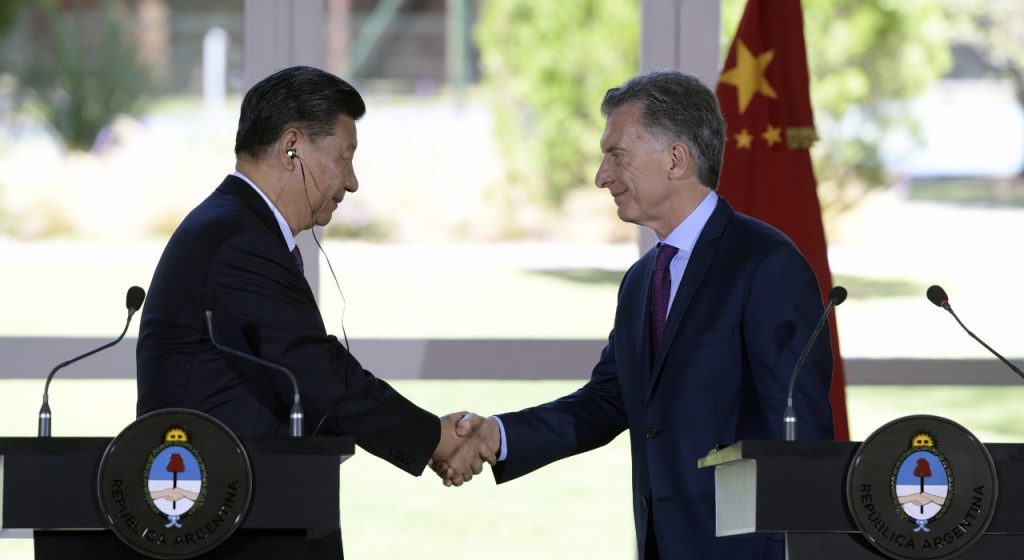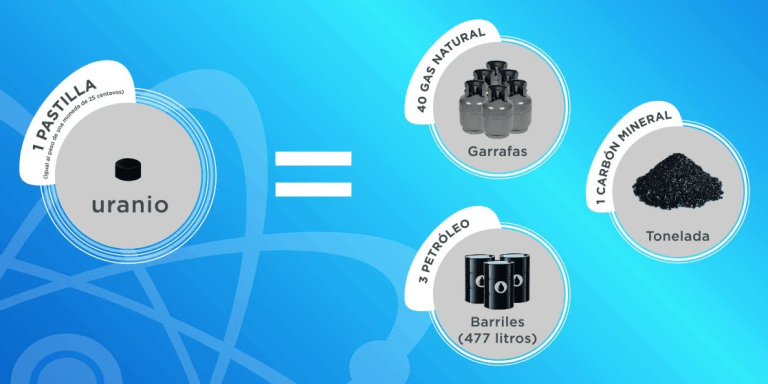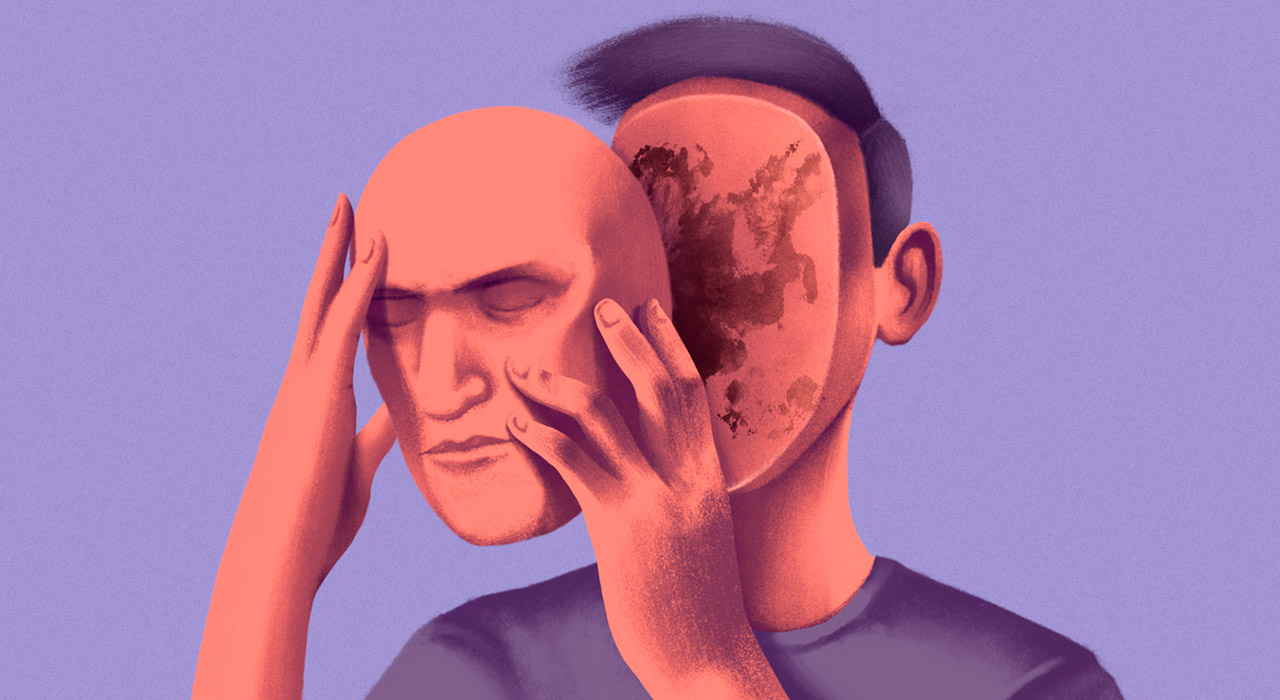En la mañana del 19 de julio 1924, un número indefinido de indígenas qom y mocoi (entre 300 y 1.000 personas, o quizás más) fue ultimado en Napalpí, una base de trabajo maderero (lo que por entonces se conocía como una “reducción aborigen”) en la provincia de Chaco, a 147 kilómetros de Resistencia. Un avión biplano Curtiss JN-90 sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos, y cuando los indígenas salieron a recogerlos un centenar de policías y de colonos, apostados a 300 metros, les dispararon. Se cuenta que además persiguieron a los sobrevivientes para darles el tiro o el machetazo de gracia. El episodio fue tan grave como olvidado: durante mucho tiempo la policía y los jueces negaron la masacre. Pero ahora, 95 años más tarde, la verdad está saliendo a la luz. Juan Chico, un investigador de historia que sigue el rastro de ese exterminio, acaba de encontrar a quien parece ser la última sobreviviente: una mujer de entre 105 y 110 años.
“Se llama Rosa Grillo”, dice Chico, él mismo nacido en Napalpí, creador de la Fundación Napalpí (desde la que estudia la historia del sitio) y descendiente de indígenas qom. “Ella vivió toda su vida ahí, pero pocas veces había contado lo que pasó. Todos buscamos mecanismos de sobrevivencia y uno de los que encontró ella fue no mencionar la masacre de Napalpí, mirar para adelante y pensar en el futuro. Le cuesta hablar de eso porque allí vio cómo murió su padre”.

La señora Grillo recuerda el avión que arrojaba caramelos y también recuerda que cuando la gente salió, comenzaron los balazos. Mientras muchos caían, su madre y su tío la tomaron y huyeron al monte, adonde pasaron escondidos varios y días y varias noches. “Durante años, Rosa le reclamó a su madre que no la hubiera soltado para ir a ayudar al padre”, dice Chico.
El testimonio de la anciana es importante porque, desde 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investiga la masacre como un crimen de lesa humanidad. El fiscal Diego Vigay busca probar que realmente hubo un asesinato en masa, tal como lo han contado durante tanto tiempo los más ancianos, y que éste se debió a la represión de una huelga general iniciada por hacheros qom y mocoi. En los mismos años en los que el movimiento obrero fue reprimido en La Forestal (en Santa Fe), en los eventos que narra la película La Patagonia rebelde (ocurridos en Santa Cruz) y en los de la Semana Trágica (en Buenos Aires), los hacheros de Napalpí pidieron una modificación en las condiciones de miseria en la que vivían y en la explotación en el obraje, y obtuvieron la represión del interventor de la provincia durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, Fernando Centeno.

“Como no hay imputados con vida, pedimos un juicio por la verdad”, dice el fiscal Vigay. “En la Argentina ya hay antecedentes de esto: mientras rigieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se hicieron varios juicios por la verdad que después sirvieron para condenar a los imputados. Así se estableció el criterio que vamos a plantearle a la jueza federal Zunilda Niremperger para que convoque a un juicio oral y público. Los acusados serán los responsables de la masacre, simbólicamente ya que no están, y el Estado argentino”.
El fiscal Vigay fue a la casa de Rosa Grillo y le tomó una declaración de una hora y media. En el expediente también figuran los testimonios de Pedro Balquinta (una víctima de la masacre que declaró con 107 años) y de los hijos de otras dos sobrevivientes, ya fallecidas, llamadas Rosa Chara y Melitona Enrique. Además hay un estudio de contexto (basado en libros sobre el hecho), análisis de notas de prensa de aquella época y documentación original: el expediente policial, los informes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (del Ministerio del Interior de la Nación), los legajos del gobernador Fernando Centeno y de otros funcionarios, y el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. “En un mes daremos por cerrada la instrucción de la causa”, dice el fiscal Vigay.
Hoy Napalpí se llama Colonia Aborigen, aunque todos la conocen por su antiguo nombre. Es un pueblo de unos 7.000 habitantes. Tiene una escuela primaria, una secundaria, un registro civil y una comisaría. La reducción, fundada en 1911, tenía 22.500 hectáreas y en esa superficie hay ahora diez escuelas primarias y otras secundarias. Ya no se corta madera ni se siembra algodón, sino algo de sementera baja (mandioca, batata y zapallo), y se crían vacas y chivitos.

En la memoria oral nadie duda de que la masacre haya ocurrido. Pero cuando en 1924 un fiscal quiso investigarla, fue apartado. Y otro fiscal, cercano al gobierno, tomó testimonio a los policías que actuaron ese día. En el expediente oficial, doce agentes dijeron lo mismo: que se habían acercado a la aldea y que se encontraron con unos mil indígenas armados con lanzas y Winchester. Dijeron que cuando llegaron, los indígenas respondieron con tiros y que después hubo una revuelta en la toldería, de qom contra mocoi, que dejó cuatro muertos. “Esa es la versión oficial, y la que conoció todo el Chaco, de lo sucedido en Napalpí”, dice Juan Chico, que apoya la nueva causa judicial desde su inicio. “Pero la memoria oral del pueblo cuenta que no fueron cuatro muertos y que el Estado tuvo responsabilidad. Se ha construido un relato, en la historia argentina siempre pasa lo mismo con los indígenas. Por eso hay que probar lo que pasó”.
Chico tiene 41 años. No se considera un historiador; de hecho, no completó la carrera de Historia en la Universidad Nacional del Nordeste ni tampoco la de Antropología en la Universidad de Córdoba. Pero desde hace 20 años viene investigando la masacre de Napalpí y escribió algunos libros sobre ella. “Soy, antes que nada, alguien a quien le gusta conversar con la gente”, dice. Así, conversando, logró sacar a la luz a dos sobrevivientes: Pedro Balquinta y Rosa Grillo.

“Cuando nosotros empezamos, la gente no quería hablar mucho del tema y algunos ancianos nos decían que dejáramos de investigar porque esas cosas ya habían pasado”, dice. “Por una sencilla razón: hubo un proceso de imposición de la historia oficial y, para sobrevivir, la gente trataba de olvidar lo que había vivido. No querían hablar por el trauma, por la falta de interés de las propias comunidades indígenas y porque vivimos en una sociedad en la que nos duelen más las heridas del blanco. Ser indígena y haber estado en Napalpí eran dos estigmas”.
Pero Chico, nacido y criado en Napalpí (sus ancestros no estuvieron allí en los tiempos de la represión) recordó aquello de “cuenta la historia de tu aldea y será universal”. Y continuó buscando.

Así que cuando un referente social le comentó que, camino a la ciudad de Machagai, en el Lote 40, había una señora que tenía más de 100 años, Chico quiso ir a verla. Era octubre de 2018. “A uno, por lo general, le gusta hablar con la gente grande”, dice. “En la cultura occidental se recurre a los libros; en la cultura indígena, a los viejos: ellos son nuestros libros y hay mucho para leer y para aprender de ellos”. En el primer encuentro, Chico se presentó y la señora Grillo lo recibió con desconfianza. Pero él le hablo en qom y así logró romper el hielo. “Ella no creía que nosotros fuéramos qom hasta que le hablamos en nuestro idioma”, sigue. Desde entonces, Chico suele ir a visitarla muy seguido. “Nos gusta hablar con los ancianos: es como leer y releer un libro, y encontrarle nuevos significados”.
Hace dos semanas, Rosa Grillo viajó a Buenos Aires, donde fue homenajeada en el Congreso por las diputadas Analía Rach Quiroga y Lucila Masin, y por la senadora María Inés Pilatti. Vino en avión y dijo que, si algún día vuelve a la capital, quiere volver a hacerlo volando. Camina con bastón, no usa anteojos.

“Si se niegan los derechos de los pueblos indígenas y nosotros no trabajamos para revertir eso, ¿qué legado le estamos dejando a las futuras generaciones?”, dice por último Chico. “Argentina es un país joven y hay muchas historias silenciadas, y eso no es bueno para la sociedad a la que aspiramos”.