
Tenemos una madre y un padre. Tenemos cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos. Tenemos antepasados cuyos nombres difícilmente lleguemos a conocer, aunque algo de sus rostros habite en los nuestros: 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 hexabuelos, 256 heptabuelos. Tenemos, muy atrás, una multitud que de un modo misterioso fluye por nuestras venas: 512 octabuelos, 1.024 eneabuelos y 2.048 decabuelos. En once generaciones, a lo largo de unos 300 años, 4.094 personas han cooperado, cada una con el aporte de 23 cromosomas y un mundo emocional, para que hoy estemos aquí.
Hace no tanto tiempo, en un pueblo de Siberia llamado Ust-Ordynsky, un chamán hizo una ceremonia delante mío echando humo y recitando a toda velocidad cadenas de palabras antiguas, y así convocó a mis ancestros. Después, cuando concluyó, me dijo que, entre todos, el más poderoso, el que mejor me protege, es una abuela de 17 generaciones atrás. ¿Puedo comprobarlo? No. Pero me gustó la historia y así como no la he comprobado, tampoco la puedo desmentir. Luego de la ceremonia me quedé con varias dudas que hoy ya no recuerdo. Pero persiste esta cuestión: ¿qué nos mueve a querer conocer (y quizás invocar) a los antepasados?
“Imagino que lo hacemos porque uno o una se inserta en una tradición y en una historia, personal y colectiva”, me responde por e-mail Margo Glantz desde Ciudad de México. Ella fue la primera persona a la que le escribí cuando empecé con esta nota. Es todo un personaje: tiene 90 años, es autora de ensayos, cuentos y novelas; la siguen 58k en Twitter y trazó su autobiografía familiar en su famoso libro Las genealogías.
“Mis antepasados”, me dice, “me han legado una conciencia de judaísmo muy fuerte, aunque parezca leve, y una relación con el Holocausto, y con la escritura de escritores judíos en otras lenguas: Kafka, Benjamin, Schnitzler, Schulz, Roth, Broch, Celan, Wasserman, Feuchtwanger, Zweig, Bashevis”. Su padre fue un periodista de renombre; Glantz dice que pudo serlo porque contaba como esposa con una mujer de gran fortaleza, culta e inteligente, pero silenciosa y muy trabajadora.
En mi familia también hubo periodistas. Muchos. Mi bisabuelo, Mijl Hacohen Sinay —criado en Grodno, en la actual Belarús—, publicó a sus 20 años, en 1898, el primer periódico judío de Buenos Aires (La caja de letras, un libro sobre esa aventura, que traduje del ídish, acaba de aparecer). Su padre había sido un rabino, Mordejai Reuben Hacohen Sinay, que firmó en antiguos diarios de Rusia y de la Argentina algunas piezas que hoy describiríamos como columnas de opinión. Rubén Sinay, uno de los hermanos de mi abuelo, fue un activista político y cultural, y también un periodista. Y mi tío, Sergio Sinay, que hoy prefiere las cuestiones humanas, tiene un pasado rico como periodista. En cada generación alguien toma la palabra, y hay algo misterioso en eso. Así se forma, creo, la herencia inmaterial de una familia.
“Herencia” es una palabra compleja porque tiene varias acepciones. Por su etimología refiere a “las cosas que están unidas o adheridas”. Desde el siglo XIX se empezó a hablar también de herencia biológica. En un proceso legal sucesorio —cuando un juez decide sobre una herencia— los hijos tienen partes iguales: son los que reciben primero y excluyen a los parientes más alejados. La distancia te empobrece: eso es lo que la ley tiene para decir sobre los antepasados. Por otro lado, la ley de Dios ordena: “Honrarás a tu padre y a tu madre”, es el cuarto mandamiento, y no dice nada acerca de honrar a tu bisabuelo y a tu bisabuela.
Por suerte en los asuntos ancestrales no hay ley y quizás tampoco haya distancia. Para la cultura judía el legado es una obligación moral y uno de mis conceptos favoritos en ídish es di goldene keit: la cadena de oro de las generaciones.
“Yo creo que los seres humanos tenemos dos ADN”, me dijo mi tío Sergio una vez que hablamos de la herencia inmaterial de la familia y de los periodistas nuestros (traigo la conversación desde Los crímenes de Moisés Ville). “Uno es genético; el otro, espiritual. Y así como hay un inconsciente colectivo de la humanidad, creo que hay también un inconsciente colectivo de la familia. Son saberes, habilidades y vocaciones que se transmiten a los nuevos miembros pero no con la palabra, sino a través de algo intangible que en cada generación cae en un depositario, que es quien está más permeable y lo toma”.

Hace poco comencé a leer un libro que ahora debo mencionar. Martín Caparrós lo escribió para celebrar su cumpleaños número 60; se titula Los abuelos. Es obviamente una historia sobre sus abuelos (Antonio Caparrós, español; y Wincenty Rosenberg, judío polaco) y permanece inédito, aunque es posible que se publique el año que viene (los derechos de traducción ya fueron adquiridos por una editorial polaca). “Dos hombres tan distantes”, los describe Caparrós en una página. “Yo no sé quiénes fueron./ Soy lo que queda de ellos y/ no sé quiénes fueron”.
Con el correr de los capítulos de Los abuelos terminó de entender que él mismo llegaba desde víctimas del Holocausto y exiliados de la república española. “Esos orígenes te arman, te inscriben de un lado de la historia”, me dice desde Madrid. “O, quizá: justifican que siempre hayas estado de ese lado de la historia”.
“¿Qué podría querer yo de un ancestro?”, se cuestiona Caparrós en otra página del libro, y pienso que muchos nos hacemos ahora esa misma pregunta, al leerla.
¿Podemos reconfigurar la identidad de nuestros antepasados? “Por supuesto”, dice él, “como cualquier historia, la historia de nuestros ancestros es una construcción que hacemos según nos interesa, nos conviene, nos afecta. En toda historia hay mucho que subrayar, que contar, que olvidar; cada cual, en cada momento —y cada sociedad en cada etapa— elige lo que le sirve para entenderse y explicarse. Entre todos sus mayores, entre todos sus cuentos, cada quien decide con cuáles se queda, cómo arma esas figuras, ¿no?”.
Los 12 prisioneros norcoreanos y el historiador que los rescató para la memoria
Redescubrir (que es re-des-cubrir) la identidad de nuestros antepasados no se trata de mentir ni de inventar; sino de alumbrar y encuadrar. De posar nuestra mirada sobre ellos. Borges honró a sus mayores varias veces con su pluma, y mostró recién a sus 85 años una injusticia (la ejecución de un desertor) cometida por su abuelo, el coronel Francisco Borges.
Hubo que esperar hasta el año 2020 para que saliera a la luz su breve cuento sobre ese episodio. O pensándolo mejor, no: Borges ni siquiera mostró esa injusticia, porque el cuento no fue publicado nunca (él mismo lo describe como una “inútil página”). Pero no sabemos si la hubiera mostrado en caso de que el tiempo se lo hubiera permitido.
Vuelvo a mi bisabuelo, Mijl Hacohen Sinay, el periodista grodner. En su tumba —que es un rectángulo grande y sólido— hay una sola placa, y dice en ídish: der pioner fun der idisher dyurnalistik in Argentine (el pionero del periodismo judío en la Argentina). Ese es el rostro que más me entusiasma de él y quizás al narrarlo yo también esté dando forma a una historia entre varias. Es cierto que Mijl Hacohen Sinay no cosechó demasiado como autor de literatura (apenas un pequeño volumen de cuentos y una novelita). Quizás no le interesara alcanzar la fama de algunos de sus colegas, o quizás no pudo hacerlo. Como no lo sé, este otro asunto no me parece tan atractivo: lo olvido.
La genealogía, que es parte de lo que hablamos, es un arte de trazos largos y puede hundirse en un subsuelo ancestral primitivo, pero hay algo que solo el capitalismo le dio: nunca hubo tantos ancestros como los que comenzaron a existir a partir del siglo XVIII.
El mundo había mantenido un equilibrio demográfico creciendo a un ritmo del 0,4% año a año, entre el 10.000 antes de Cristo y 1700, por la mortalidad infantil elevada y la breve esperanza de vida. Pero, según un informe sobre las Perspectivas de la Población Mundial elaborado por la ONU, en los tres siglos que vinieron a continuación la población se multiplicó por doce. Los 7.700 millones de hoy alcanzaremos un punto máximo a fines del siglo XXI: vendrán 11.000 millones. Luego, dicen, se dará una caída. Y por cierto, ya nació el movimiento de quienes aspiran a ser buenos antepasados para el hombre del futuro.
Pero ser un buen antepasado no es un trabajo fácil. A veces, simplemente porque la era en la que vivís no te lo permite. Evoco esas fotos en blanco y negro donde la gente mira con ojos saltones. Ojos que han visto un horror, o varios: guerra, hambre, humillación, explotación. Ojos que dan testimonio de escenas feroces. En ocasiones me parece que hoy luchamos apenas contra demonios que son “clase media y aburridos”, como canta Leonard Cohen en “You Want It Darker”. Después me doy cuenta de que no es así, o al menos tan así, porque todavía el mundo es un lugar azotado por la miseria (aunque parece que está mejor que hace 200 años).

“Abnegación, pero sobre todo, supervivencia. Pienso en mis antepasados en los momentos en los que tuvieron que soportar lo peor”. La que me escribe ahora es Cynthia Edul, dramaturga y autora de La tierra empezaba a arder, un diario de viaje a Siria, de donde proviene su familia. “Pienso en la piel que soportó, en las emociones que se anidaron ahí, pienso en la fuerza de la vida, en lo que se pudo filtrar para continuar. No los recupero ni en las convenciones, ni en las costumbres, ni en la ortodoxia. Los pienso cuando, contra viento y marea, pudieron poner el cuerpo para soportar el presente. Esa fuerza pido; invoco esa identidad”.
Edul dice que las raíces son un lente a través del que se puede leer el mundo y la escritura, un artefacto para encontrarse con los sentidos del origen. Yo agrego que las palabras de nuestros mayores nos ayudan a ordenar el mundo. (Seguro que hay algún refrán sirio que pone eso de un modo más poético; se lo voy a preguntar a ella algún día.)
“Mis ancestros pudieron resistir sin emigrar durante todas las calamidades españolas del siglo XX, y las anteriores, gracias a vivir pegados a la tierra”, me cuenta después la periodista española Cristina García Casado, que pasó por la agencia EFE y el diario El Mundo, y que pronto abrirá una escuela de escritura intergeneracional para nietos y abuelos.
Asentada en la provincia de Zamora, ella es la primera en su familia que no se gana la vida labrando tierras y criando ovejas, y es la única que emigró un largo tiempo. “Pero he vuelto”, me dice. “Sigo escribiendo sobre las personas y sus cosas, pero ahora lo hago desde la tierra que lleva cultivando mi familia desde que nos alcanza la memoria. Esta es, supongo, mi forma de sembrar”.
Se crió rodeada de bisabuelos y tíos bisabuelos y abuelos, como se criaron sus padres y como se cría ahora su hijo. Y siente la obligación y el deseo de preservar las enseñanzas, los frutos del trabajo y los recuerdos de quienes estuvieron antes. “Ser parte de algo antiguo y esforzado y valioso que debe ser continuado es, seguramente, el legado más profundo que me han dejado mis antepasados”, concluye.
A veces conocer los propios orígenes no es una pregunta o un hobby, sino un acto de supervivencia. Por ejemplo, para las personas que fueron apropiadas durante la última dictadura, cuando eran bebés. O para cualquiera que haya sufrido una vejación en su identidad.
A los africanos que vivieron en una época en la Argentina, por ejemplo, los describieron en sus documentos como de tez trigueña (o incluso blanca), y no negra. Se buscaba blanquear a la población desde las estadísticas. Hoy una cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA (“Derechos de las comunidades negras en Argentina desde una perspectiva afro”) denuncia esta práctica delirante.
La maravilla de recuperar la propia identidad (aún en cuarentena)
“En una sociedad como la nuestra, que ha negado e invisibilizado sus raíces africanas y enaltecido las europeas, arquitectando un ser nacional homogéneo, blanco y europeo, al menos cuestionar esa identidad impuesta es un acto revolucionario”, me dice Patricia Gomes, abogada descendiente de inmigrantes de Cabo Verde y cotitular de la cátedra de la UBA. “Conocer nuestras raíces nos permite ir reparando el daño producido por siglos de racismo estructural”.
Hace unos días, una tía le envió a Gomes la foto de un documento de su bisabuelo (africano, nacido en Cabo Verde) que indicaba “Color de piel: blanco”. “Me pregunto qué habrá sentido él cuando se miraba al espejo y el reflejo le devolvía una imagen distinta de la que decía su documento”, sigue Gomes. “Nuestres ancestres pusieron el cuerpo, literalmente, a la exclusión, a la negación, al racismo. Nosotres, sus descendientes, estamos en deuda con elles porque si hoy ocupamos espacios que históricamente se nos ha negado es gracias a los caminos abiertos por los que nos antecedieron”.

Muchas de las fotos que ilustran esta nota pertenecen a los antepasados de nuestros miembros y lectores. Además, a ellos les preguntamos por qué es importante conocer nuestras raíces y qué cosas de este presente tienen que ver con esos antepasados…
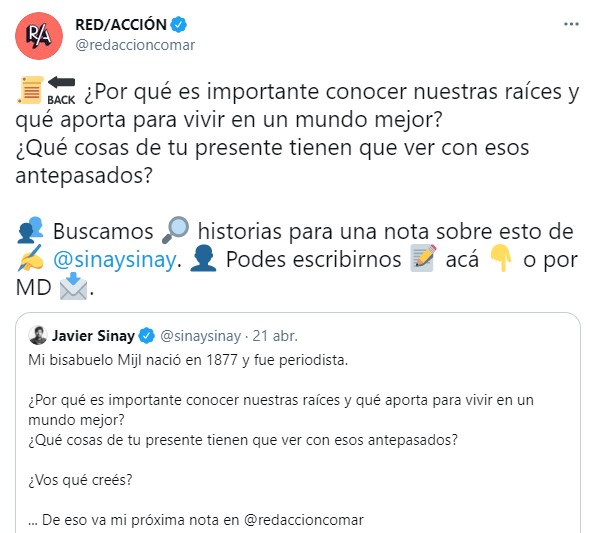
… y las respuestas fueron variadas y elocuentes:
- “Leer, estudiar para entender mejor, para el placer y para vincularse: a mí me lo enseñaron mis padres y a ellos los suyos. Muchos guiños irónicos familiares tenían que ver con lecturas compartidas: un dialecto propio” — Julio Kanzepolsky.
- “Nuestras raíces dan cuenta de lo que estamos hechos. No podemos vivir sin conocer quiénes fueron nuestros ancestros. Tal vez aferrarme a las reminiscencias de mi infancia y adolescencia, etapas en las que abuelos y abuelas tuvieron omnímoda presencia, y creer que ciertas estampas de Buenos Aires podían recrear momentos compartidos con ellos, era una suerte de refugio que creó mi mente para que el desarraigo no me noqueara […] Siempre me vanagloriaba de mi venezolanidad al 100%, hasta que hace unos años uno de mis hermanos solicitó un estudio de nuestro mapa genético (de moda en algunos países) y supimos que 75% de nuestro ADN es europeo. Sabía que mis bisabuelos eran españoles, unos; italianos otros, pero conocer la composición completa fue como saber de dónde venimos: tranquiliza, ilumina y hasta inspira. Siento que saber que somos tan diversos en nuestra composición genética nos da más resiliencia, tolerancia y flexibilidad de pensamiento” — Alessandra Hernández.
- “Yo creo que soy tan diferente a mis padres que me gustaría realmente hurgar en un pasado que llegue mucho más atrás de mis abuelos para ver si entiendo algunas cosas acerca de mí” — Araceli Yada.
- “Estas preguntas están muy ligadas a un libro que terminé hace unas semanas de la autora Diana Paris, que se llama Secretos familiares, ¿decretos personales?. En este libro Diana te muestra cómo tanto en su vida como en la de grandes artistas como Alfonsina Storni por ejemplo, toda su historia familiar y lo no dicho de esa historia terminaron repercutiendo. Conocer la propia historia y crecer en entornos donde se conversa sobre todos los temas permite criarse en libertad. Los lugares, las cosas e incluso las personas están cargadas de energía (compuesta por mandatos, experiencias, aprendizajes) y esa energía se traslada en un nombre, por ejemplo. ¿Por qué nombrar a un hijo como su padre? ¿Es la intención que sea una extensión de este y logre lo que aquel no pudo? Tiene una carga muy fuerte que tal vez no todos puedan sobrellevar” — María Sol Porto.

Un ancestro también es un pack genético. “Cada persona es el resultado de la herencia de generaciones y generaciones y generaciones”, me explica ahora Viviana Bernath. Es especialista en genética molecular, dirige el laboratorio Genda y escribió tres libros de divulgación científica (el último es Gente nueva). ¿De cuántas generaciones hacia atrás podemos heredar? “La herencia va muchísimas generaciones hacia atrás. Desde que el hombre es hombre se suceden generaciones y cada una recibe información genética de la anterior”.
Ya el presente desencantó el pasado. Me refiero a esto: genes y genomas, ADN, tests, Internet, pagos con tarjeta de crédito. En 2012, Ancestry.com Inc., un sitio web de investigación genealógica que tenía 2 millones de suscriptores, lanzó su servicio de ADN. Por 99 dólares los usuarios podían comparar 700.000 puntos de su propio genoma con el de otras personas incluidas en una base de datos. Con esos datos, Ancestry descubría lazos desconocidos. La compañía invirtió 15 millones de dólares y reclutó a unas 10.000 personas para las primeras pruebas, y hoy esa base de datos creció a más de 15 millones de perfiles de ADN. La de GEDmatch, una de sus competencias, tiene 1,3 millones.
Residente, el cantante de Calle 13, se hizo uno de esos tests y después viajó en busca de sus orígenes por Rusia, Ghana, Armenia, Georgia, Osetia, China, Burkina Faso, Níger, Serbia, España, Inglaterra, Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico. La vuelta al ADN le llevó dos años y en el camino filmó un documental: Residente. “Somos mezcla, aunque ahora está de moda ser raza pura”, dijo en una entrevista.
El ADN es una base de datos en sí mismo. El de la escritora Ana Montes, por ejemplo, carga, entre muchas informaciones, con una poco frecuente: la enfermedad de Gaucher. Una enzima desaparece y se acumulan sustancias dañinas en el hígado, el bazo, los huesos y la médula ósea. Los médicos la consideran una condición rara; afecta a entre 8.000 y 10.000 personas en el mundo. “Tan improbable como ganar la lotería”, escribe Montes en Poco frecuente, una novela autobiográfica íntima y valiente.
Sus bisabuelos son judíos rusos y lituanos por un lado, y cristianos catalanes por otro. “De ellos heredé un gen que proviene de la tribu de judíos asquenazí de la que desciende mi familia, que pasó oculto de generación en generación hasta manifestarse en mí”, me dice Montes. Es el gen que le provoca Gaucher. “Un gen es una unidad de información. Para mí, además, fue un material de escritura. Rastreando ese gen indagué en la historia de mis padres y abuelos para comprender algo de la mía”. Los genes son un arma de doble filo, y me pregunto si nuestros antepasados también lo son.
Seguro que hay una poética en la genética y que los científicos algunas veces pueden convertirse en artistas. Viviana Bernath, del laboratorio Genda, describe la base de su arte: “En el ADN están las particularidades que hacen que cada sujeto sea un ser único e irreproducible, y es a partir del ADN que se transmiten las características hereditarias”. El ADN es una molécula que guarda en los genes la información para fabricar todas las proteínas y está en las células, en forma de cromosomas. “Tenemos 23 pares de cromosomas: un conjunto proviene de nuestra madre y otro de nuestro padre. Toda la información genética está duplicada”. El ADN, ya veo, es una materialidad ancestral.
Pero la genética no existe apartada, sino en interacción con el medioambiente: con la alimentación, la actividad física, la educación, la cultura. “Cuando hablamos de lo que se hereda”, sigue Bernath, “podemos hablar de la herencia de enfermedades o de la predisposición genética a gustos de música, por ejemplo, disparados por el medioambiente. Por eso los genes no marcan nuestro destino. Lo marca la interacción de nuestra genética con el medioambiente. O sea que cada uno es responsable de su propia identidad”.
Mi bisabuelo Mijl Hacohen Sinay, el periodista grodner, me legó un nombre, una historia, un oficio y unos cuantos genes. Me legó la oportunidad de continuar, desde el aquí y el ahora, con un camino de aventuras periodísticas y una colección de páginas escritas en papel de prensa que hoy se suceden en pantallas. ¿Qué le dejaré yo a mi bisnieto?
¿Qué puede aportarnos sobre nuestra identidad conocer nuestras raíces? 
Podés leer este contenido gracias a cientos de lectores que con su apoyo mensual sostienen nuestro periodismo humano 


