La mitad de la tierra habitable del mundo se utiliza para la agricultura. A lo largo de todo el proceso de producción de un kilo de carne, se emplean 15.415 litros de agua. Mientras más de 820 millones de personas en el mundo pasan hambre, se desecha 1/3 de los alimentos que se producen a nivel global.
Cifras que dan cuenta de que la industria alimenticia no satisface adecuadamente necesidades tanto humanas como ambientales.
Según el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hambre Cero, para 2030 los países deberían asegurar la sustentabilidad en la producción de alimentos y aplicar prácticas que, al mismo tiempo que permitan aumentar la productividad, contribuyan a la preservación de los ecosistemas. Pero según el reporte de este año de la ONU, erradicar el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria bajo estas condiciones continúa siendo un desafío, agravado por la crisis del nuevo coronavirus.
De hecho, la producción de alimentos no es ajena a la emergencia de enfermedades zoonóticas —aquellas transmitidas de animales a humanos—, como la actual COVID-19. Según el más reciente informe del Programa de la ONU para el Medioambiente, la mayor demanda de proteína animal, el aumento de la agricultura intensiva, el uso insostenible de recursos naturales y las alteraciones en el suministro de alimentos son cuatro de los siete impulsores que presionan los ecosistemas y nos acercan a la vida silvestre de la peor forma, colocándonos inevitablemente como un posible huésped de los virus que albergan en ella.
¿Podemos evitar una próxima pandemia? Nuestro vínculo con la naturaleza tiene la respuesta
De allí la importancia de accionar pensando en una sola salud: humana, animal y ambiental. Por todo ello, aquí analizamos algunos de los múltiples aspectos en los cuales la producción de alimentos impacta en el ambiente y cómo modificar la situación.
Las dificultades de la sobreexplotación
“El suelo es un recurso crítico que necesita de un manejo responsable”. Esa fue la principal conclusión del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre usos del suelo, presentado el año pasado. Como tal, el suelo se encuentra bajo dos presiones: el cambio climático y distintas actividades humanas que hacen uso de él, como la deforestación, la agricultura y la ganadería.
El problema no es producir alimentos sirviéndonos de ese suelo sino cómo lo estamos haciendo. “Animales que viven en superficies minúsculas, rodeados por un aire irrespirable, medicados, estresados hasta la locura, mordiéndose o picándose unos a otros, infectados de bacterias, tambaleando sobre sus huesos frágiles. Frutas y verduras llenas de químicos. Cereales creados en laboratorios que se ensayan directamente sobre los consumidores. Y un ambiente que colapsará de un momento a otro”. Las palabras de la periodista especializada en industria alimenticia, Soledad Barruti, en la introducción de su libro Malcomidos, de 2013, se mantienen vigentes.
De hecho, continúan visibilizando un proceso de intensificación de la actividad que busca maximizar la producción sin concebir el impacto real en el ambiente, y en el que se pone en peligro la salud humana, animal y ambiental. Dónde se produce, bajo qué condiciones, qué impacto ambiental tiene, qué productos químicos se emplean, qué garantías de bienestar animal se dan, cómo se incluye o afecta a los pequeños productores: todos estos son cuestionamientos que se han dado en Argentina con la expansión de la soja en los ´90 hasta actualmente con el posible acuerdo con China para incrementar la producción local de carne porcina.
¿Cuál sería el camino? La agroecología aparece como una opción que busca garantizar la seguridad alimentaria a partir de un uso eficiente y cuidadoso de los recursos naturales, priorizar procesos naturales por sobre la intervención de agroquímicos, y garantizar la labor, fomento y derechos de los productores.
Este último elemento no es menor. Según la ONU, 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en los países en desarrollo. Invertir en los pequeños agricultores es también promover sistemas agrícolas más sostenibles. En Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) reúne a familias campesinas y productores de alimentos agroecológicos de 15 provincias. Durante el aislamiento, tuvo un notable incremento en la venta de bolsones de verdura agroecológica de estación.
Precisamente, consumir alimentos de estación y elaborados localmente son otras de las elecciones responsables para reducir el impacto en el ambiente, especialmente en lo que hace al uso de químicos y a las emisiones contaminantes del traslado, además del apoyo económico a la producción local. Las certificaciones de productos elaborados bajo prácticas sustentables dan más información y poder de acción al consumidor para elegir. Pero mientras no contemplen los múltiples impactos que hay detrás de la producción de un alimento —como los que siguen—, surge el interrogante: ¿conviene consumir en Argentina un alimento con etiquetado orgánico procedente de Europa o comprar el mismo alimento producido localmente?
El agua detrás de los alimentos, que no conocemos
Un kilo de carne de vaca, 15.415 litros de agua. Un kilo de chocolate, 17.196 litros. Un kilo de manteca, 5.553 litros. ¿Qué es esto? La huella hídrica, aquella que mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes y servicios que consumimos. Según la plataforma colaborativa Water Footprint Network, “la huella hídrica es una medida de la apropiación de agua dulce que hace la humanidad”. El indicador contempla el consumo de agua durante todo el ciclo de producción, desde la cadena de suministro hasta el usuario final.
Por ejemplo, el 94% de los 15.415 detrás de un kilo de carne vacuna corresponden a la subclasificación de huella hídrica verde, el agua de lluvia almacenada en el suelo, que se emplea en su mayoría para alimentar a los animales. El indicador final dependerá del tipo de producción, siendo mayor cuanto más industrializada es la actividad.
Las diferencias también se encuentran comparativamente entre un mismo producto de origen animal y vegetal: la huella hídrica de una hamburguesa de soja de 150 gramos producida en los Paísos Bajos es de unos 160 litros, mientras que una hamburguesa de ternera del mismo país cuesta en promedio unos 1.000 litros.
Una de las personas que más ha concientizado sobre la huella hídrica en Argentina es la Dra. Ana Carolina Herrero, defensora del usuario del Ente Regular de Agua y Saneamiento (ERAS): “En toda la producción de alimentos, donde más se utiliza agua es en el agro. Y eso no se llega a visibililzar porque es una etapa que el consumidor final desconoce”. Por ello enfatiza en la mutua y complementaria necesidad de visibilizar la huella hídrica e internalizar los costos que requiere el acceso al recurso.
¿Se puede mejorar la huella hídrica de un alimento? Herrero no tiene dudas. La estrategia debe estar en mejorar la eficiencia en el uso y explotación del recurso, y en el sistema de transporte del producto. El otro actor fundamental: un consumidor informado.
¿La solución entonces sería que los productos cuenten con un etiquetado que indique su huella hídrica? Según Herrero, depende. Para la experta es fundamental que la clave en la medición de este indicador incluya todas las etapas, en especial la de las cuencas de agua de las que se obtiene el recurso. Por ejemplo, un producto puede tener una huella hídrica muy baja, pero se dejó sin agua a un pueblo o el agua procedió de una cuenca con déficit hídrico. Las variables geográfica (lugar de la cuenca) y temporal (época de sequía, por ejemplo) son cruciales.
La comida no se tira, pero la estamos tirando
“Cuando era un cocinero joven, crecí en el sistema de la vieja escuela: usar todo, no desperdiciar nada”. Las palabras del cocinero y periodista Anthony Bourdain surgen en el documental que protagonizó antes de su fallecimiento, Wasted! The Story of Food Waste, y ante una realidad que lo incomoda, molesta e inquieta a la acción a lo largo de todo el filme: estamos tirando comida, mucha.
Más precisamente, según una estimación de 2011 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de 1/3 de los alimentos en el mundo se pierden o desperdician cada año. Es decir, un 30% de lo que se produce.
Food waste o basura alimenticia es como califica la FAO a “toda aquella comida que se arrojó a la basura, incluso cuando estaba en condiciones aptas para ser consumida”. Y en ello se deben considerar sus dos elementos. Por un lado, las pérdidas de alimentos que ocurren a lo largo de la cadena de suministro, es decir desde la cosecha hasta el nivel minorista, pero sin incluirlo. Por otro lado, el desperdicio de alimentos que se produce en la venta al por menor y en el consumo, es decir, hogares y consumidores.
Conforme el último reporte de 2019 de la FAO, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, los alimentos que más se pierden (en orden) son raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos; frutas y hortalizas; carne y productos de origen animal; otros; cereales y legumbres. Las causas son múltiples: desde prácticas inapropiadas de recolección y manipulación, pasando por instalaciones obsoletas en el transporte hasta decisiones que hacen que los productos tengan una vida útil más corta.
Se estima que cerca de 16 millones de toneladas de alimentos se pierden y desperdician cada año en Argentina, un equivalente al 12,5% de lo producido, más de un kilo por día por persona. La mayor parte de las pérdidas ocurren en la producción y logística de frutihortícolas, cereales y lácteos. El año pasado se reglamentó la creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos para implementar políticas que atiendan las causas y efectos del problema.
¿Qué ocurre con la instancia de desperdicios de alimentos en el momento de su venta o por parte de consumidores? En los comercios minoristas hay alimentos que se descartan por la variabilidad de la demanda o por no cumplir con normas estéticas de color, forma y tamaño. Y en nuestro hogar tiramos comida por exceso de compra, almacenamiento inadecuado o mala planificación en el consumo y cocción.
¿Cómo esto impacta negativamente en el ambiente? Detrás de la producción de cada alimento hay un uso de recursos naturales que, al terminar siendo desechado, se torna ineficiente. De allí la importancia de mejorar prácticas agrícolas para reducir las pérdidas e impulsar acciones para también disminuir los desperdicios.
En Argentina, algunas cadenas de supermercado vienen implementando medidas como ofrecer alimentos próximos a vencer a precio promocional para fomentar su consumo. Los Bancos de Alimentos son un actor fundamental en conectar productos que desde el sector privado o público ya no se utilizarán, pero que aún están en condiciones de ser consumidos, para que lleguen a los grupos sociales que más lo necesitan. Desde nuestro hogar, podemos implementar cambios sencillos como hacer un listado previo a la compra, planificar un menú semanal, cocinar las cantidades necesarias, aprovechar las sobras y congelar.
Las pérdidas y desperdicios de alimentos —así como la sobreexplotación del suelo— son también contribuyentes al cambio climático, problemática estrechamente relacionada con la alimentación. ¿Es mejor llevar una dieta a base de carnes y lácteos o plantas? ¿La ciencia recomienda dejar de comer carne? ¿Están los países teniendo en cuenta esto para cumplir con el Acuerdo de París? A estas preguntas las dejamos para una próxima nota en profundidad.


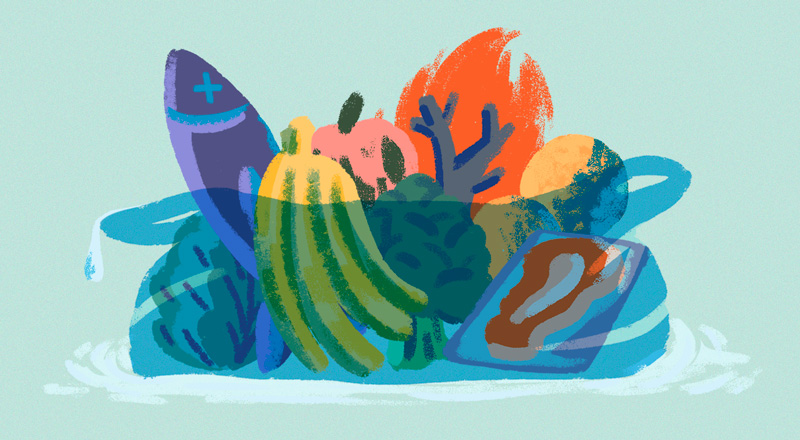



 Fortalecer los sistemas alimentarios
Fortalecer los sistemas alimentarios Proteger los recursos naturales
Proteger los recursos naturales Combatir el
Combatir el 


