La parte que más me gusta de la mañana es el desayuno. Prepararme el café instantáneo sin mucho esfuerzo y acompañarlo con un par de galletitas saladas o medialunas. Es la mejor manera de empezar el día. El mes pasado retomé este hábito simple y (para mí) de celebración. Sin darme cuenta, durante un mes se me había cerrado el estómago y había dejado de disfrutar la comida.
El día que exploté fue un martes.
Esa mañana se presentó más insostenible que lo habitual: levantarme para trabajar desde mi casa de forma remota y abrir la computadora a las nueve de la mañana —como lo hacía hace meses— me implicó un cansancio que no guardaba lógica con el esfuerzo que eso siempre me demandaba.
Mi casa estaba como mi cabeza: dada vuelta. En realidad, todo me costaba un montón y al vivir sola tampoco me esmeraba en mantener mi casa presentable. Cada hora que pasaba, cualquier cosa, desde completar alguna tarea laboral hasta lavar una taza, me requería muchísima concentración.
Completé mi horario laboral a las seis de la tarde y ya no me cabían pensamientos racionales entre tanto llanto. Tampoco podía hablar: el llanto ocupaba toda la energía y me estaba hiperventilando, como si recién hubiera llegado de una maratón —o de tres— cuando en realidad no me había movido del departamento en casi todo el día.
Tampoco sabía cómo salir de ahí, porque de lo único que estaba convencida era de que tenía la mente agotada y débil.
En un intento de autoanalizarme, me preguntaba cómo fue que llegué a ese estado mental: ¿era mi laburo? ¿Negociar contratos para una multinacional me agotó? ¿Era lo administrativo? ¿Era el trabajo remoto y el encierro? ¿Era mi jefa? ¿Ser abogada?
Pensé que la mejor idea era ducharme para lavar esas preguntas o al menos responderlas, pero no funcionó. De hecho casi me caí en el baño, y ahí percibí que mi cuerpo estaba sin fuerzas. Me sentí morir porque no podía darle lucha a los pensamientos, ni a nada.

La primera vez que sentí algo raro
No sé precisamente cuándo comenzó todo. Recuerdo haberle contado por primera vez a mi terapeuta lo que me estaba pasando: sentía miedo y una angustia constante. “Como pedacitos de mí que se mueven sin parar dentro mío”, le dije un mes y medio antes del día en el que exploté.
Ella me habló de dos tipos de estrés que puede sufrir una persona: el estrés agudo es aquel que desaparece a corto plazo y que se presenta cuando sentimos alguna preocupación. Nos ayuda a transitar esa sensación y luego se va.
El problema es cuando pasan los meses y el malestar persiste. La pérdida de peso se hace inevitable y no hay una luz en el horizonte. Ese es el estrés crónico. Se presenta por un tiempo prolongado y al no controlarlo podría causar problemas de salud, como ansiedad, eczemas, una tensión mandibular que puede causar que sangren las encías, pérdida de apetito, tensión arterial, entre otros.
Debo confesar que esta información me asustó un poco: yo estaba adaptándome a ese malestar crónico.
Somos muchos y muchas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que mundialmente una de cada cuatro personas sufre de algún trastorno mental, entre ellos el estrés. El camino para advertir esta afección puede ser difícil, ya que tendemos a minimizar las señales de una mente que atraviesa por un cuadro de estrés crónico.
En un mes, soporté varias crisis hasta el momento de la explosión. Entre esos 20 o 30 días, con frecuencia me visitaba una ansiedad incontrolable que se quedaba a dormir y me acompañaba a cada momento, desde que me levantaba hasta que terminaba el día.
Durante las mañanas, sentía miedo de empezar una nueva jornada y lo expresaba con algún llanto que atribuía a la sensibilidad provocada por los astros: "No puede ser que tenga la mala suerte de que Mercurio esté retrógrado", me mentía a mí misma porque, claro, en mi caso la astrología es la mejor justificación para todos los males. La angustia profunda aparecía luego de cerrar la computadora del trabajo. “Es cansancio”, me decía. Pero no, era estrés crónico.
La facultad en la que curso Periodismo tampoco me servía como cable a tierra —como siempre sucedió— y a cada clase que iba ponía solo la cara e intentaba tirar un par de frases para demostrar a los profes que estaba ahí, presente de alguna manera.

Mi cuerpo se manifestaba enfermo porque me pedía reposo
En las noches la cosa se mantenía difícil: no podía dormir y en los sueños se me presentaban escenas dignas de una película de terror que me hacían desvanecer.
Sí, soñaba que me desmayaba en mi sueño. Y a veces, en medio de la madrugada, me levantaba con el cuerpo sin temperatura, sentía frío y temblaba: en estos casos, según mis psicóloga, el cuerpo se manifiesta enfermo porque pide reposo.
Mi terapeuta me sugirió implementar la fitoterapia, que consiste en utilizar plantas medicinales para prevenir y curar síntomas y enfermedades. Por eso, en esos días de desesperación, ya advirtiendo que me encontraba viviendo un estrés crónico, mi psicóloga me recomendó tomar dos tipos de té que podían aliviar mis sensaciones: cuando mi cabeza no estaba muy agitada, acudí al té de lavanda. Cuando lo tomaba, me sentía un poco más relajada. Además, el aroma también ayuda a bajar las revoluciones.
Luego, cuando no podía dormir, me recomendó la infusión de pasionaria y al poco tiempo de beberlo tenía mucho sueño. Realmente debo decir que, de alguna manera, ambos me sirvieron .
La piel de los brazos, los hombros y la espalda se me inflamaron y empecé a tener eczemas de un momento a otro. Además, mis encías comenzaron a sangrar. Pero estas consecuencias no configuraban un todo para mí: los tomé como hechos aislados que nada tenían que ver con una anomalía.
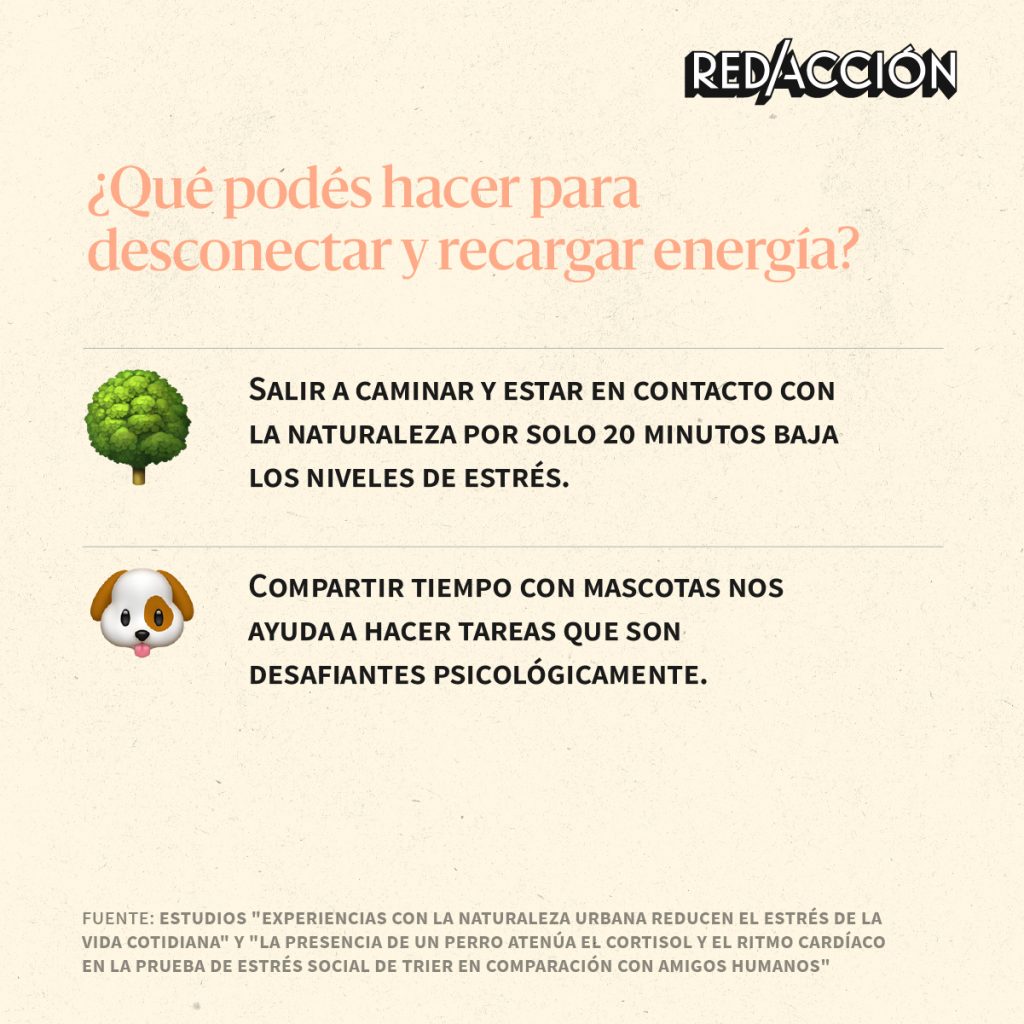
La amenaza ante la cual mi cuerpo se preparaba para correr
La mente también me daba señales: tuve semanas en las que no podía mantener una conversación por mucho tiempo porque me olvidaba lo que estaba haciendo o diciendo y me costaba mucho concentrarme.
Mi psicóloga se llama Lorena Salami Bilibio y escribe un blog que tituló Bitácora de un viaje personal. En esa bitácora tenía una respuesta para eso que me pasaba: la sensación de agotamiento se debe al exceso de la hormona cortisol, que nuestro cuerpo libera cuando siente que hay una amenaza, con el fin de ponerse alerta protegiendo nuestro metabolismo y el sistema inmunológico.
Es que a veces no lo tenemos claro, pero el estrés también requiere una cura como cualquier enfermedad convencional. Cuando uno se engripa o siente alguna afección, el cuerpo pide reposo y así lo hacemos. En cambio, a nivel mental apelamos al paso del tiempo para que la molestia se vaya, tomando el tiempo como un remedio mágico. Y yo ya había esperado semanas.
Pero, ¿cuál era la amenaza? ¿de qué exactamente quería descansar?
Ahora lo tengo claro: la amenaza era el simple hecho de empezar el día y soportar el desgaste que me generaba la rutina que en algún momento pude manejar muy bien: levantarme temprano para trabajar de 9 a 18. Tener que aprender y tomar decisiones para las personas que tenía a cargo, cumplir con deadlines imposibles para laburar solo ocho horas y mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral.
Quemados: el combo home office + cuarentena no nos permite desconectar del trabajo
Con 28 años, me ahogaba pensar en tener que sumergirme completamente en los deberes diarios que no me permitían disfrutar ni siquiera un almuerzo.
Cada vez que tenía hambre festejaba y me pedía un plato para celebrar la tregua que creía me estaba dando el estómago. Pero el sentimiento de victoria duraba menos de ocho horas y, antes de empezar el día, me veía arrodillada en el inodoro porque mi cuerpo no estaba preparado para procesar alimentos.
A tres semanas de empezar con este proceso, ya había perdido tres kilos. Pero estos síntomas también tienen un fundamento y es que el cuerpo, al tener miedo, instintivamente se prepara para correr. Es por eso que el estómago se cierra para sentirnos livianos, perdemos el apetito y cualquier cosa que ingieras, nuestra anatomía buscará sacarlo de alguna manera, me dijo mi psicóloga.
La justificación con la que naturalizamos todo
El ritmo de vida es una justificación con la que naturalizamos todo lo que no parece sano en la cotidianeidad. Cuando advertimos que algo en nuestra salud mental no está bien, frenar y pensar no es una opción: sabemos que el que busca encuentra, y el piloto automático con el que programamos nuestro cuerpo nos dice que hay que seguir, no importa lo que cueste.
Puedo darme cuenta ahora que la ayuda la obtuve hablando sobre mis sensaciones, exponiendo lo que me pasaba, cuando advertí que la estaba pasando mal.
En terapia, la psicóloga me recomendó poner en práctica su especialidad, la psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE). Sí, así de complicada es la palabra para referirse a la conjunción de los tres ejes que componen el cuerpo: psicológico, endocrinológico e inmunitario. Según mi psicóloga, “es la mesa en donde se sientan a conversar la psicología y la medicina”. Me dio consignas que me pedían traer pensamientos, recuerdos y sensaciones positivas para fortalecerme. Al principio me costaba pensar cosas buenas, pero al fin de cuentas es un buen ejercicio para cortar la tensión por al menos un rato.

Salir del aislamiento y contar lo que nos pasa
También me abrí con mi familia y amigos. Al principio me aislé porque me cansaba imaginarme contando mi situación, exponiéndome vulnerable y débil. Sin embargo, al hacerlo me di cuenta de que estas cosas pasan más de lo que creemos: hay más personas experimentando y conviviendo con el estrés diariamente de lo que pensamos.
Según los datos recopilados en un informe hecho en la Argentina por la UADE de este año, 7 de cada 10 personas encuestadas sufren de estrés y ansiedad por la pandemia. Hay personas que también explotaron y es bueno escuchar cómo pudieron reincorporarse. Y hay personas que no saben o prefieren no reconocer que viven bajo un estrés constante.
Cómo transitar la ansiedad y el estrés durante el aislamiento
En fin: sentirse acompañado, es clave. Yo no quería hablar sobre mis dolencias. Vivo en Capital Federal y hace más de 10 meses que no veo a mi familia, que reside en Corrientes; con esto, sumado a la imposibilidad de salir del departamento en el que vivo como lo hacía regularmente, me armé de la frase: “Yo puedo sola”.
Quería renunciar a mi trabajo, intuí que entre tantos mambos debía empezar a recuperarme dando ese paso. Tomé el impulso luego de que familia me recordara que más allá de tanto distanciamiento seguían estando ahí, que tome las decisiones necesarias para estar bien y que iban ayudarme a juntar mis pedacitos para volverme a armar.
Mi viejo me dijo: “A veces hay que salir del lugar que a uno le hace mal, para decidir desde otra perspectiva”. Y si bien fue una frase motivadora para mí, sentí que esa perspectiva implicaba retroceder.
Pero mi amiga y confidente Neus, sin darse cuenta, me respondió: “A veces es bueno retroceder para tomar impulso”. Y repitiendo estas frases, presenté la renuncia a mi laburo el viernes posterior a ese martes de explosión.
Si bien, al momento de escribir esta crónica, pasaron recién dos semanas de mi último día de trabajo, estoy más tranquila y, por sobre todas las cosas, empecé a desayunar como me gusta.
Me di cuenta de que por mucho tiempo sostuve hábitos que me hacían mal y para sostener mi cotidianeidad dediqué mucha energía a levantarme, prender la compu, revisar y contestar mails, intentar comer. Postergué trabajos para la facultad cuando es lo que más me gusta. Pero que al mismo tiempo me generaba ansiedad. Todo me implicaba mucho trabajo porque no llegaba a disfrutar de nada.
Ahora, durante estos últimos días, si bien tengo trabajos que cumplir como freelance intento encontrar mi equilibrio entre la vida personal y laboral. Quiero estar bien y lo que me pasó lo guardo en el bolsillo como herramienta para tener presente a dónde no quiero llegar.
El estrés no espera para enfermarnos, nosotros esperamos a darnos cuenta de que estamos enfermos.
Si llegaste hasta acá, es que el tema te interesa. ¿En qué aspecto de este tema quisieras que profundicemos?
Hubo un error al enviar tu respuesta. Esperá un momento y volvé a intentarlo.




