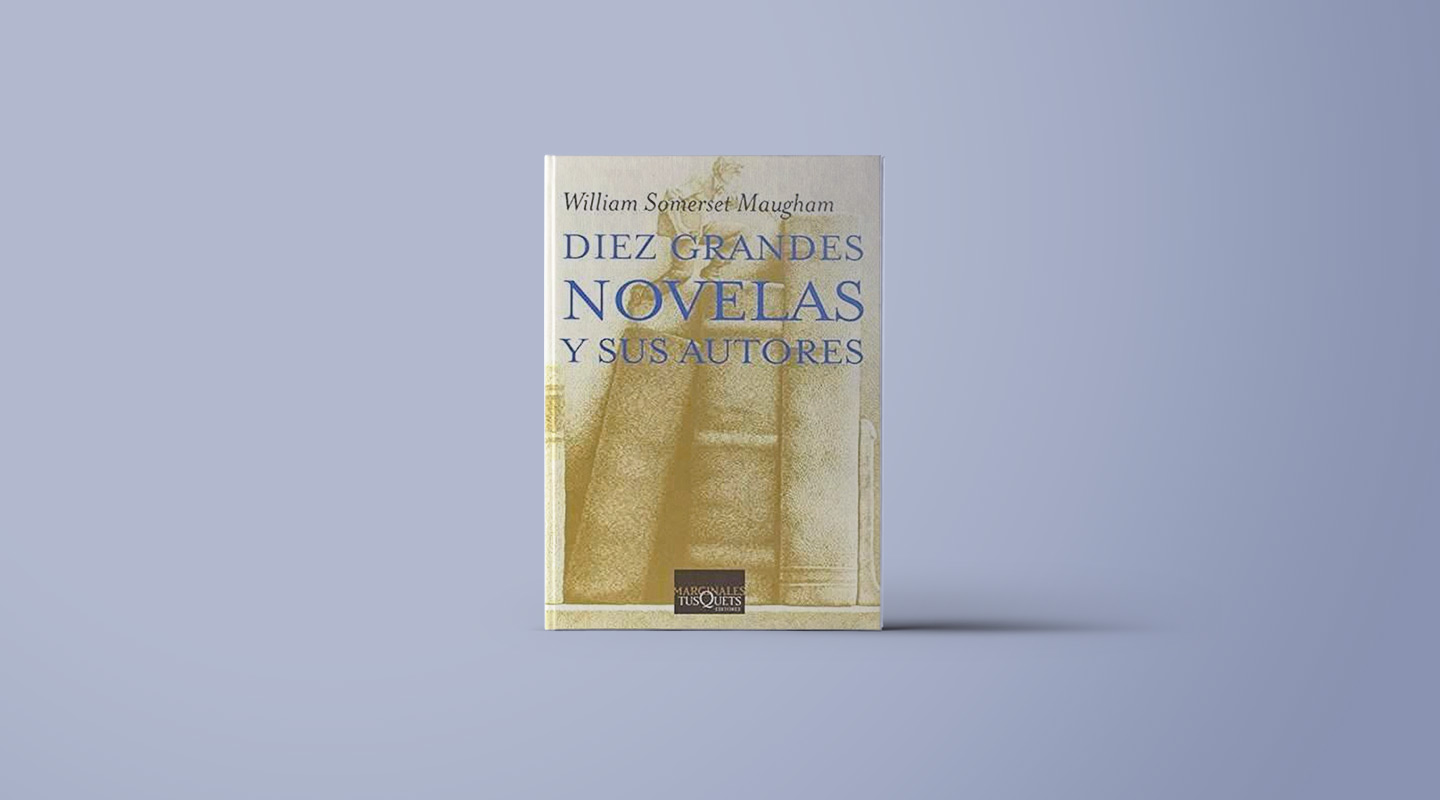Diez grandes novelas y sus autores
William Somerset Maugham
Tusquets
Uno (mi comentario)
William Somerset Maugham (1874-1965) suele ser recordado por sus cuentos y novelas, tantas veces llevados al cine. Pero fue también un ensayista tan ingenioso como Gilbert K. Chesterton, tan inspirado como Thomas de Quincey. Su especialidad eran los retratos: se ocupó de Kant, de H.G.Wells, de Edith Wharton, del pintor Francisco Zurbarán. Aún del ensayo sabía hacer una narración, al mezclar la exposición de su tema con los hechos de la vida del retratado. Solía ser un poco malicioso con aquellos que había conocido: en alguna página señala que los personajes de Henry James hablan como Henry James, o que las obras de Bernard Shaw tienen mucho más éxito en Berlín que en Londres porque en Alemania las dan en versiones abreviadas. En 1954 publicó el más orgánico de sus libros de ensayos, Diez grandes novelas y sus autores, donde ilumina vida y obra de Fedor Dostoievski, Emily Brontë, Stendhal, Jane Austen, Herman Melville y Charles Dickens, entre otros. Maugham sabe muy bien que narrar no es sólo exponer un cuento –en este caso, una sucinta biografía- sino expresar “una crítica de la vida”. No deja de ser asombroso que un escritor que tanto
insistió sobre el significado de la vida de los escritores dejara saber tan poco de la suya. Su diario “íntimo” –titulado Carnet de un escritor- es lo menos íntimo que puede concebirse; en sus páginas Maugham nos dice una infinidad de cosas sobre el mundo, pero nada sobre sí mismo.
En Diez grandes novelas Maugham elige monumentos de la literatura (entre otras Madame Bovary, Guerra y paz, Los hermanos Karamazov, Cumbres borrascosas), pero no para visitarlos con solemne somnolencia, sino con la convicción de que la novela nació con vocación de interesar, sin aspirar a ninguna perfección. Por eso nos autoriza a que nos salteemos páginas (como antes lo habían sugerido Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges y nuestra propia pereza).
En Últimos puntos de vista escribió una frase que resume su escepticismo y su melancolía: “La gente se cansa hasta de las cosas buenas”. Pero no nos cansaremos de leer a Maugham.
Dos (la selección)
Un año después de la muerte de Flaubert, Maxime du Camp pasó el verano en Baden, y un día que salió de caza se encontró cerca del manicomio de Illeanu. Las puertas estaban abiertas para que las internas, atendidas por cuidadores, dieran su paseo diario. Salían de dos en dos. Entre ellas había una mujer que le hizo una reverencia. Era Lisa Schlesinger, la mujer a la que Flaubert había amado durante tanto tiempo y tan en vano.
Tres
Naturalmente, para escribir una buena novela hay que tener inteligencia, pero de un orden peculiar y tal vez no muy alto, y estos grandes escritores eran inteligentes, aunque no llamativamente intelectuales. Su ingenuidad, cuando se trataba de ideas generales, suele ser sobrecogedora. Aceptan los lugares comunes de la filosofía al uso en su época, y cuando la utilizan en sus obras de ficción, el resultado casi nunca es feliz. Lo cierto es que las ideas no son asunto suyo, y su interés por ellas, siempre y cuando se interesen, es emocional. Tienen poco talento para el pensamiento conceptual. No les preocupa la proposición, sino el ejemplo, pues lo que les interesa es lo concreto. Pero si el intelecto no es su punto fuerte, lo compensan con dotes que les son de mayor utilidad. Sienten con fuerza, incluso con pasión; son imaginativos, agudos observadores y capaces de ponerse en el lugar de los personajes de su invención, para alegrarse con sus alegrías y sufrir con sus penas; por último, tienen la facultad de dar, con fuerza y nitidez, cuerpo y forma a lo que han visto, sentido e imaginado.
Cuatro
En su día, con la esperanza de mejorar, yo también leí varios libros acerca de la novela. Sus autores se mostraban, en general, tan poco inclinados como H.G. Wels a considerarla un medio de esparcimiento. Un aspecto en el que existe bastante unanimidad entre estos autores es la escasa importancia que conceden a la historia. De hecho, tienden a considerarla un estorbo para que el lector afronte lo que en su opinión son los elementos significativos de la novela. No parecen haberse percatado de que la historia, la trama, es como un salvavidas que el autor lanza al lector para mantener su interés. Consideran la narración de la historia en sí misma una forma degradada de ficción. Esta actitud me parece extraña, pues el deseo de escuchar relatos parece estar tan profundamente arraigado en el animal humano como el sentido de la propiedad. Desde el principio de la Historia los hombres se han congregado en torno a la hoguera, o han formado corros en el mercado, para escuchar la narración de un relato. Que este deseo es tan fuerte como siempre lo demuestra la sorprendente popularidad de las novelas policiacas en nuestros días. Lo cierto es que calificar a un novelista de mero narrador de cuentos es llenarlo de oprobio. Me atrevo a insinuar que ese ser no existe. A través de los hechos que decide narrar, de los personajes que escoge y de su actitud hacia ellos, el autor nos ofrece una crítica de la vida. Puede que no sea muy original, o muy profunda, pero está ahí; y en consecuencia, aunque tal vez no lo sepa, es modestamente un moralista. Pero la moral, a diferencia de las matemáticas, no es una ciencia exacta. La moral no puede ser inflexible, pues su objeto es el comportamiento del ser humano, y el hombre, como sabemos, es vanidoso, mudable y dubitativo.
Cinco
El novelista está a merced de sus inclinaciones. Los asuntos que escoge, los personajes que inventa y la actitud que muestra hacia estos están condicionados por aquellas. Todo lo que escriba será la expresión de su personalidad y la manifestación de sus instintos, sus sentimientos y su experiencia. Por mucho empeño que ponga en ser objetivo, sigue siendo esclavo de las peculiaridades de su carácter. Por mucho empeño que ponga en ser imparcial, no puede evitar tomar partido. Juega con los dados cargados. Por el mero hecho de presentar a un personaje en las primeras páginas de su novela, consigue captar el interés del lector y su simpatía hacia ese personaje. Henry James insistía una y otra vez en que el novelista debe dramatizar. Es una forma elocuente, aunque tal vez no muy clara, de decir que debe disponer los hechos de modo que capten y mantengan nuestra atención. Quiere decirse que si hace falta sacrificará la verosimilitud y la credibilidad en aras del efecto que desea conseguir. Como sabemos, no es así como se escribe una obra de valor científico o informativo. La finalidad del escritor de obras de ficción no es instruir, sino deleitar.
Seis
Todo el mundo se salta texto, aunque no es fácil hacerlo sin perderse algo. Por lo que yo se, puede ser un don de la naturaleza, o bien una habilidad que ha de adquirirse por medio de la experiencia. El doctor Johnson se saltaba texto a discreción, y Boswell nos dice que “tenía una singular facilidad para captar de inmediato lo que de valor había en cualquier libro sin someterse al esfuerzo de leerlo detenidamente de principio a fin”, Boswell se refería sin duda a libros de información o de cultivo del espíritu; si leer una novela constituye un esfuerzo, es mejor no leerla. Lamentablemente, por razones a las que me referiré enseguida, hay pocas novelas que puedan leerse de principio a fin sin que el interés decaiga. Aun cuando saltarse texto pueda ser una mala costumbre, el trabajador se ve obligado a adoptarla. Pero una vez que comienza a hacerlo, no lo tiene fácil para dejarlo, así que puede perderse muchas cosas que le habría convenido leer.
Siete
He dicho ya, y lo repito, que para comprender de verdad una gran novela es preciso saber lo necesario sobre el hombre que la escribió. Me da la impresión de que en el caso de Melville rige algo así como lo contrario. Cuando se lee y se relee Moby Dick me parece que se obtiene una impresión más convincente, más clara del hombre que de cualquier otra cosa que se pueda aprender sobre su vida y sus circunstancias; una impresión de un hombre dotado por la naturaleza de un gran talento malogrado por una naturaleza maligna, del mismo modo en el que agave se marchita en cuanto echa su espléndida flor; un hombre malhumorado e infeliz, atormentado por instintos de los que huye con horror; un hombre consciente de que la virtud lo ha abandonado, y está amargado por el fracaso y la pobreza; un hombre que implora de corazón amistad, para descubrir que la amistad también era vanidad. Así, según veo yo, era Herman Melville, un hombre al que solo se puede mirar con profunda compasión.
En SIETE PÁRRAFOS, grandes lectores eligen un libro de no ficción, seleccionan seis párrafos, y escriben un breve comentario que encabeza la selección. Todos los martes podés recibir la newsletter, editada por Flor Ure, con los libros de la semana y novedades del mundo editorial.